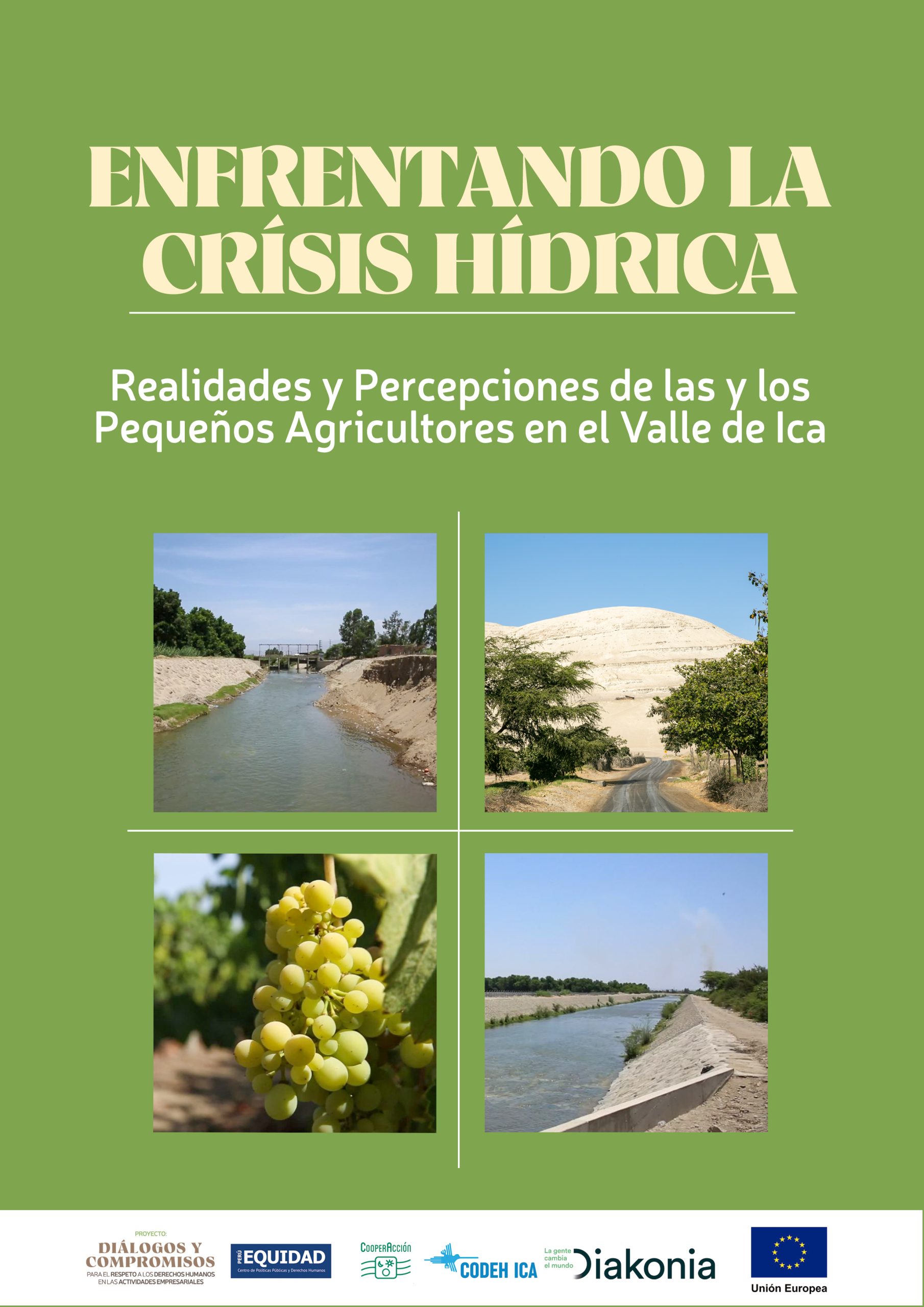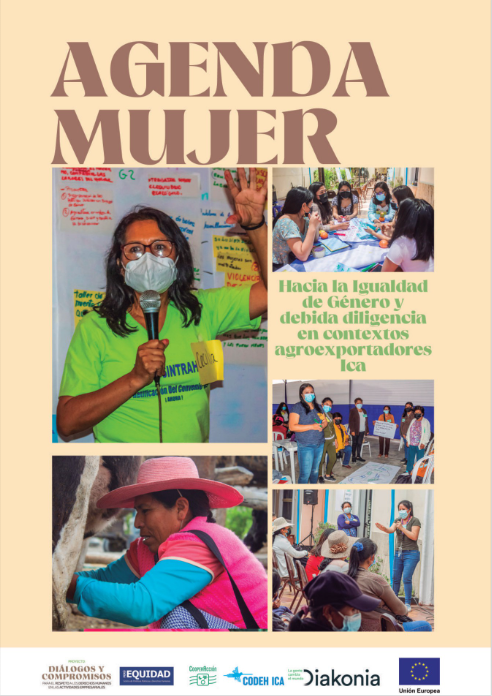No se ha cumplido siquiera un año del gobierno que imaginábamos auspicioso para las transformaciones que nuestro país requiere –aun cuando no sean “grandes”– y los peruanos y peruanas hemos podido constatar que se trata de la re-edición de estilos políticos anteriores: unas fueron las promesas durante la campaña y otra la realidad fáctica del ejercicio del poder.
No se ha cumplido siquiera un año del gobierno que imaginábamos auspicioso para las transformaciones que nuestro país requiere –aun cuando no sean “grandes”– y los peruanos y peruanas hemos podido constatar que se trata de la re-edición de estilos políticos anteriores: unas fueron las promesas durante la campaña y otra la realidad fáctica del ejercicio del poder.
Unos son los avances legales, burocráticos y de planes amplios sobre posibilidades de garantizar derechos fundamentales (inclusión, planes sectoriales, plan nacional de derechos humanos) y otro el retroceso real de varios muertos, decenas de heridos, centenas de criminalizados y recortes de libertades fundamentales usando la razón del estado de excepción que deviene en la normalidad para gobernar en las actuales circunstancias. La democracia es precaria en el Perú, pero ahora más que nunca, la excepcionalidad se convierte en regla trastocando nuestro incipiente proceso de ciudadanía.
A un año de gobierno tenemos un recuento de 15 personas muertas durante diversos conflictos sociales; una serie de heridos producto del uso de armamento letal de parte de la Policía y las Fuerzas Armadas; diversos líderes de las protestas criminalizados y empapelados por denuncias de los procuradores del Ministerio del Interior y de la Presidencia del Consejo de Ministros incluso con anterioridad al supuesto delito como “medida de prevención”; una percepción generalizada en las áreas de conflictos de que la Policía no protege a los ciudadanos sino que cumple un papel de “guachimán” de las empresas extractivas; una caja fiscal durísima e injusta con los reclamos de familiares y deudos de las víctimas del conflicto armado interno (el eterno tema de las reparaciones) y un Gobierno Central que comete una serie de torpezas políticas, entre ellas detener de manera arbitraria y violenta a los líderes más dialogantes de los conflictos medioambientales mientras que la Policía siembra bombas molotov o cartuchos de AKM en la camioneta de un vicario de la Iglesia Católica.
Todo esto en un clima de tensión social altísimo debido a que las formas para seguir adelante con el crecimiento y la supuesta inclusión social (en realidad más económica que política o de derechos) pasan por la incapacidad para establecer mecanismos de diálogo efectivo y una cerrazón en imponer megaproyectos sin consenso ciudadano sino a la fuerza.
Todo lo anterior nos permite tener una sensación de deja vu de los años del fujimorismo, solo que, esta vez, en versión de bonanza económica. ¿Si crecemos a un porcentaje anual europeo –de la Europa en sus mejores épocas–por qué hay un creciente malestar y frustración en los pueblos del Perú? Distribución y justicia, al parecer, no han sido factores que puedan combinarse en los esquemas del gobierno de Ollanta Humala y su premier Óscar Valdés. Así tenemos que hay una necesidad de hacer caja en cinco años y por ese motivo se asume para todo el Estado, y no solo para el gobierno, la importancia de los intereses de los grandes capitales tanto nacionales como extranjeros.
La necesidad de tener liquidez para los proyectos asistenciales como Cuna+ o Pensión 65 o Juntos –aunque aparentemente no lo sean– en verdad implica un cheque en blanco a intereses de empresas y familias poderosas para lograr cuadrar la caja fiscal que permita este reparto de dinero o la mal llamada “inclusión social”. Pero ¿acaso esto es desarrollo?